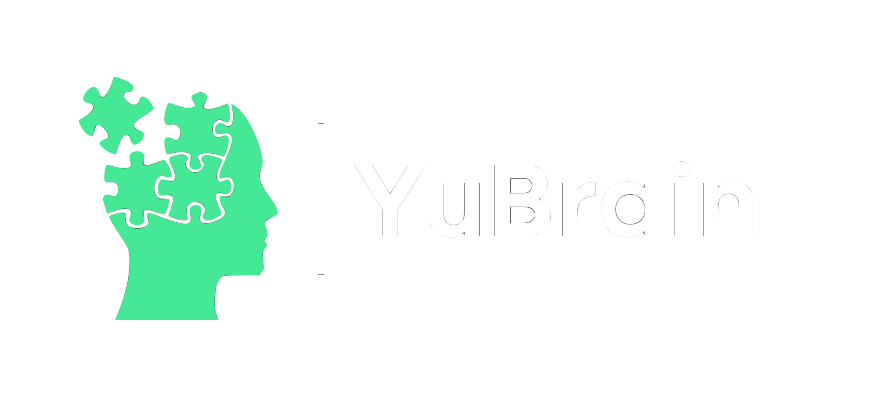Tabla de Contenidos
Todas las culturas de Mesoamérica tuvieron un calendario, es decir, una forma de organizar el tiempo. El calendario mesoamericano tuvo una identidad común, igual que la civilización que lo generó, con un origen que se remonta a unos mil años antes de la era cristiana, y múltiples versiones. Entre las más representativas están el calendario maya del período clásico y el calendario nahua-mexica del período posclásico.
El calendario mesoamericano se estructuraba en la combinación de dos ruedas calendáricas: una de 365 días de duración llamada xiuhpohualli en náhuatl o haab en maya, «cuenta del año», y una segunda rueda de 260 días de duración llamada tonalpohualli en náhuatl o tzolkín en maya, «cuenta de los días». El primer ciclo se corresponde con el año solar, pero respecto al segundo no se conoce su origen si bien se estima que esté asociado a los ciclos del Sol, de la Luna y del planeta Venus.
Los registros del calendario y de sus fechas se encuentran cincelados en estelas de piedra, pintados en las paredes de tumbas, grabados en los sarcófagos de piedra y escritos en los códices. Los códices mayas son registros escritos en un tipo de papel que obtenían usando corteza, redactados con glifos, símbolos que representaban palabras. Son cuatro los códices que se conservan, y se nombran según la ciudad en que se los exhibe. El calendario mesoamericano fue descifrado en el códice de Dresde, quizás el más importante de los cuatro. En las 39 páginas del códice de Dresde se describe el uso del calendario, así como predicciones de eclipses solares y lunares, y el ciclo del planeta Venus, además de otros conocimientos astronómicos.

La forma más antigua del calendario, el ciclo haab de 365 días, probablemente fue inventada por los olmecas, entre los años 900 y 700 antes de Cristo, cuando se desarrolló la agricultura. La combinación más antigua confirmada del ciclo haab y del ciclo tonalpohualli de 260 días se identificó en el valle de Oaxaca en el lugar de la capital zapoteca de Monte Albán. Allí, la Estela 12 tiene una fecha que remite al año 594 antes de Cristo.
El calendario
El ciclo xiuhpohualli o haab se integraba con 18 períodos de 20 días cada uno, al que se le agregaban cinco días complementarios para completar los 365 días. Los 18 períodos de 20 días formaban la serie nahua atlcahualo-izcalli, pop-cumkú en maya, y los cinco días complementarios se llamaban nemontemi en náhuatl y uayeb en maya.
El ciclo tonalpohualli o tzolkín estaba integrado por 20 períodos de 13 días cada uno, sumando así 260 días. Cada día de este ciclo tenía su nombre propio, compuesto por dos elementos que se combinaban: un número del 1 al 13, y un signo de la serie cipactli-xóchitl entre los nahuas, oimix-aháu entre los mayas. La figura siguiente muestra cómo se estructuraba el ciclo tonalpohualli o tzolkín, y como se asigna el nombre de cada día. En la figura se puede observar la forma de numeración maya, que era vigesimal: se componía de veinte símbolos que después se repetían (nuestro sistema numérico decimal tiene 10 símbolos, del 0 al 9). Un punto notaba una unidad y una raya equivalía a 5 unidades, mientras que el cero se representaba por una concha.

Los dos ciclos, las dos ruedas calendáricas, giraban simultáneamente, se combinaban para identificar los días, y requerían el transcurso de 18.980 días para que se agotaran las combinaciones de la rueda tonalpohualli girando dentro de la xiuhpohualli, y se tuviese que repetir aí la identificación de un día. Esto es un ciclo de 52 años que entre los nahuas se denominaba xiuhnelpilli, grupo de años, que abarcaba 73 tonalpohualli.
Cada uno de los 52 años tenía su nombre propio, formado por un número del 1 al 13 y por uno de cuatro signos diurnos; dicho nombre correspondía al de un día del tonalpohualli en determinada posición dentro del xiuhpohualli. Entre los nahuas del período posclásico los signos portadores de año eran tochtli, ácatl, técpatl y calli, mientras que entre los mayas del período clásico estos signos eran manik, eb, cabán e ik. A la combinación cíclica entre el xiuhpohualli y el tonalpohualli se le llamar la rueda calendárica.
Los nahuas y los mayas usaban abreviaciones para las fechas, que en forma completa debía incluir el día del tonalpohualli, el ordinal dentro de la veintena y el año. Los nahuas indicaban sólo el día del tonalpohualli y el año; por ejemplo 8 ehécatl de 1 ácatl. Los mayas señalaban el día y el ordinal dentro de la veintena; por ejemplo 4 aháu 8 cumkú.

Una de las obras más conocidas del arte azteca es la Piedra del Sol. Los glifos que representan los veinte días del ciclo tonalpohualli se pueden observar en el anillo exterior. Cada uno de estos días tenía un significado particular y, como en la mayoría de las formas de astrología, el destino de un individuo se podía determinar sobre la base de su fecha de nacimiento. Las guerras, los matrimonios, la siembra de cultivos, todo se planificaba en base a los días más propicios. Un evento astronómico relevante se relaciona con la constelación de Orión, ya que alrededor del año 500 antes de Cristo desapareció del cielo entre el 23 de abril y el 12 de junio, coincidiendo su desaparición con la primera siembra de maíz, y su reaparición cuando el maíz brotaba.
El año bisiesto
El período de rotación de la tierra es de 365, 5 horas y 48 minutos, por lo cual se debe ajustar el calendario de 365 días agregando un día cada cuatro años, el año bisiesto en el calendario juliano (el calendario gregoriano incluye un ajuste más preciso). Tanto los mayas como los nahuas determinaron la duración del año con precisión por lo que es probable que ajustaran la diferencia. En referencia al período maya posclásico, fray Diego de Landa registró: «Tenían su año perfecto como el nuestro, de 365 días y 6 horas. De estas 6 horas se hacía cada cuatro años un día, y así tenían de cuatro en cuatro años el año de 366 días». Y respecto de los nahua-mexicas, fray Bernardino de Sahagún escribió: «En lo que dice [el religioso anónimo] que faltaron en el bisiesto, es falso; porque en la cuenta que llaman calendario verdadero cuentan 365 días, y cada cuatro años contaban 366 días».
Los registros históricos proporcionan el dato de que los españoles que acompañaban a Hernán Cortés entraron a la ciudad de México-Tenochtitlan el martes 8 de noviembre de 1519, correspondiente a la fecha nahua: día 8 ehécatl, noveno día de la veintena de quecholli, del año 1 ácatl. A partir de esa referencia cruzada y conociendo la estructura general de ambos calendarios, se puede reconstruir el calendario mexica y correlacionarlo con el calendario juliano. Pero esta correlación solo es válida si se comprueba que el calendario mesoamericano hacía el ajuste del año bisiesto.
Los arqueólogos creen que el calendario se construyó a partir de datos astronómicos obtenidos por las observación de los movimientos de la estrella vespertina Venus (planeta en realidad) y de los eclipses solares. La evidencia de esto se encuentra en el códice de Madrid (códice Troano), un códice de los mayas de Yucatán que probablemente corresponda a la segunda mitad del siglo XV después de Cristo. En las páginas 12b-18b se puede encontrar una serie de eventos astronómicos en el contexto del ciclo tzolkín, registrando eclipses solares, el ciclo de Venus y solsticios. Se identificaron observatorios astronómicos en varios lugares de Mesoamérica. En la ciudad maya de Chichen Itzá, en la península de Yucatán, se encontró uno de ellos, cuya fotografía se muestra en la portada de este artículo. Al Caracol, denominado así por tener una escalera en espiral en su interior, también se lo llama el Observatorio. Su planta circular sobre dos plataformas rectangulares con diferente orientación es un rasgo excepcional en la arquitectura maya, y sugiere su uso como observatorio astronómico. Otro observatorio astronómico se identificó en el Edificio J del sitio arqueológico Monte Albán.

La cuenta larga maya es otra forma calendárica, no cíclica, que se comenzó a emplear a partir de período preclásico tardío. El número 20 está presente en la cuenta larga, al igual que en el sistema numérico. La cuenta larga se basa en un período de 20 días, Vinal o Uinal que, agrupado en 18, forma el ciclo Tun. Y 20 tues forman el ciclo Katun, equivalente a 19.7 años; 20 katunes forman el ciclo Baktun, 394,25 años, y el Baktun es la decimotercera parte de la cuenta larga. Correlacionándola con el calendario actual, la cuenta larga comienza su registro, el día cero del calendario, el 11 de agosto del año 3113 antes de Cristo.
Fuentes
Aveni, Anthony F. An Overview of Mesoamerican Cultural Astronomy and the Calendar. Ancient Mesoamerica 28.2 (2017): 585-86.
Brumfiel, Elizabeth M. Technologies of Time: Calendrics and Commoners in Postclassic Mexico. Ancient Mesoamerica 22.01 (2011): 53-70.
Clark, John E, Colman, A. Time Reckoning and Memorials in Mesoamerica. Cambridge Archaeological Journal 18.1 (2008): 93–99.
Dowd, Anne S. Cycles of Death and Rebirth in Mesoamerican Cultural Astronomy and the Calendar. Ancient Mesoamerica 28.2 (2017): 465-73.
Estrada-Belli, F. Lightning Sky, Rain, and the Maize God: The Ideology of Preclassic Maya Rulers at Cival, Peten, Guatemala. Ancient Mesoamerica 17 (2006): 57-78.
Fray Diego de Landa. Relación de las cosas de Yucatán. Consultado octubre de 2021.
Galindo Trejo, J. Calendric-Astronomical Alignment of Architectural Structures in Mesoamerica: An Ancestral Cultural Practice. The Role of Archaeoastronomy in the Maya World: The Case Study of the Island of Cozumel. Eds. Sanz, Nuria, et al. Paris, Francia: UNESCO, 2016. 21-36.
Milbrath, Susan. Maya Astronomical Observations and the Agricultural Cycle in the Postclassic Madrid Codex. Ancient Mesoamerica 28.2 (2017): 489-505.
Milbrath, Susan. The Role of Solar Observations in Developing the Preclassic Maya Calendar. Latin American Antiquity 28.1 (2017): 88-104.
Tena, R. El calendario mesoamericano. Arqueología Mexicana, No. 41, 2000.